ENTRE EL AMOR Y EL ODIO
(MI ENCUENTRO CON EL CURA DIAMANTINO GARCÍA)
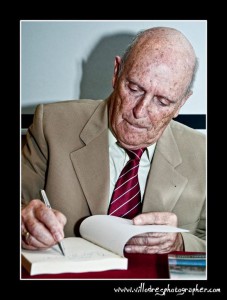
No. No voy a entrar, como ya repetí, al trapo de la política. No. Quiero contar lo que me sugiere, lo que me inspira el encuentro que tuve, fueron unos minutos, o me lo parecieron, con Diamantino.
Hace años. No recuerdo, por desgracia, cuando fue. Pero no mucho antes de su muerte. Le habían dado permiso para realizar un encuentro, ciertas actividades, con un grupo que él dirigía o al que pertenecía, no sé, en el colegio San José, de Campillos. Yo estaba allí de profesor. Era un día sin clase. No recuerdo por qué fui allí. Yo también realizaba encuentros con jóvenes, mis alumnos, y los chicos y chicas de los pueblos vecinos. Quizás me interesó por eso. No sé.
Durante esa actividad, que parecía de tipo lúdico y en el que se resaltaban, creo, valores humanos, de solidaridad, sin ninguna referencia a lo religioso. Recuerdo que uno de ellos me decía que algunos eran ateos. En forma como de teatro, me parece recordar, formaban un corro, como yo hacía en mis clases. Me sentí animado a participar de alguna manera en sus charlas y demás cosas que hacían. Les dije que me alegraba de ver cómo lo hacían y, exclamé:
“¡Hay que ser hombre antes que cristiano!”
Cuando salimos del salón, Diamantino caminaba a mi lado, algo cabizbajo y pensativo. Me dio la impresión de que era un eterno pensativo. No sé, pero su presencia me producía una impresión de paz, de serenidad comunicativa. Y, sin mirarme, me dijo:
“Tienes razón. Hay que ser hombre antes que cristiano”.
Poco sé de su vida y poco importa ya lo que de negativo se pueda decir de él ahora. Eso sólo Dios lo sabe. Lo que sí estoy cierto es que Diamantino era un hombre que, además, era cura. Como se decía de Ramón Cue: era un poeta que, además, era cura. Creo que toda la lucha y la pasión de Diamantino era aprovechar las ruinas a las que habían dejado reducidos la dignidad y los valores humanos, al mismo hombre, sobre todo al hombre trabajador, el obrero del campo, el más humillado y explotado, para poder reedificar sobre esas ruinas el hombre, el hombre con su dignidad recuperada, el modelo de hombre: el cristiano.
En esos breves momentos yo adivinaba su pensamiento. No es posible ser cristiano, si no hay un nivel de dignidad y vida, unas necesidades básicas satisfechas, como dice la misma Biblia: “Señor, no me des riqueza ni pobreza, dame una medianía de los bienes de esta vida. “Una dorada medianía”. “Porque si me das riqueza, te despreciaré porque piense que ya no me haces falta. Y si me das pobreza (miseria) blasfemaré de Ti, desesperado”.
Lo que sí importa, al menos a mí, y lo que a mí me sugiere, como dije antes, es que ha sido y es un instrumento providencial, como todas las cosas que nos interpelan, nos urgen, nos acusan y hasta nos conmueven; es su testimonio, su vida, que nos quiere sacar de nuestra indiferencia ante los problemas, las angustias, de tantos seres humanos, tan hijos de Dios como nosotros, que despertó en él la compasión y las ansias de justicia, como al mismo Jesús, cuando exclamó, lleno de compasión, viendo a las turbas: “Siento compasión de la muchedumbre”. Porque eran como ovejas sin pastor.
Porque hay, entre el amor y el odio, un espacio ocupado por la más horrible inhumanidad, el más espantoso egoísmo, la mayor de las injusticias: la indiferencia ante el dolor, la miseria, el hambre insatisfecha de pan, de fe y de esperanza.
Es preferible el ateo, y el ateo militante incluso, al indiferente. Porque aquél está reconociendo que Dios y todo lo referente a Él tiene un interés y valor suficiente como para luchar en contra. Está más cerca de Dios que el indiferente. Sin darse cuenta, el ateo aprecia su existencia, es una forma negativa de amar. El ateo, en el fondo, desea que todo eso de Dios, la vida eterna feliz, sea verdad y siente cierto coraje de no poder demostrarlo, ni que puedan demostrárselo. “El que uno no crea que haya Dios ni que el alma sea inmortal o el que crea que ni hay Dios ni es inmortal el alma – y creer que no la hay no es lo mismo que no creer que la hay – me parece respetable; pero el que no quiere que la haya me repugna profundamente. Que un hombre no crea en la otra vida, lo comprendo, ya que yo mismo no encuentro prueba alguna de que sea así; pero que se resigne a ello y, sobre todo, que no desee más que ésta y rechace la otra, eso sí que no lo comprendo. País en que las gentes no piensan sino en enriquecerse, ese país…, no quiero pensar qué país es ése. Baste decir que, por lo menos, yo, me moriría en él de frío, de vergüenza, de asco… Y más repugnante me parece aquel en que la preocupación dominante sea la de gozar, la de divertirse, es decir, la de aturdirse”. Unamuno ha descrito en lo que termina, si no es ya lo propio de ella, la indiferencia. Porque la indiferencia es la muerte del amor. El odio y el amor están muy cercanos a la verdad. Se odia porque se ama. El indiferente ni ama ni odia. Amar y odiar es humano. La indiferencia es inhumana. En el Apocalipsis hay una frase tremenda: “Conozco tus palabras y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente; más porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca”.
Cuando alguien dice: “Yo soy católico, pero no practicante”, que es como decir yo soy médico, pero no ejerzo la medicina, o soy futbolista, pero no juego al fútbol, y entonces no se es nada, cuando se dice eso, repito, salvando los matices de ese “no practicante”, veo la indiferencia o la proximidad de ella. Por eso dije es preferible el ateo. Decía el gran Unamuno, agnóstico de mente y creyente de corazón: “No espero nada bueno de un hombre que, por indiferencia, pereza mental, cientifismo, o lo que sea, no se preocupa de estos grandes temas del corazón humano, como son Dios, el alma, el más allá”. El ateo se preocupa y se puede esperar todo lo bueno de él. El indiferente, no y no se puede esperar nada bueno de él.
Por eso Diamantino, al estilo de Gandhi, Luther King, con su violencia no activa, con su talante conciliador, y tantos otros como él, es un desafío para nuestra indiferencia, una vergüenza para nuestra comodidad. Él supo recoger el reto de Jesús a la fe de sus discípulos: “Dadles vosotros de comer”. Porque hay tantos discípulos que esperan, en su práctica indiferencia, que Dios, el milagro, o los demás, den de comer a esas hambrientas turbas, necesitadas del pan material y del pan del espíritu, con el que puedan vivir dignamente como hombres y como hijos de Dios, cristianos.
















