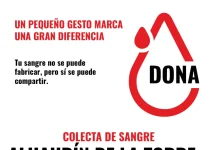LA ORQUESTA DEL TITANIC
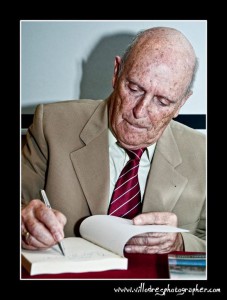
Se hundía el gigantesco trasatlántico, aquel que “no lo hundiría ni Dios”. La punta silenciosa y aparentemente pequeña e inofensiva, de un iceberg, más grande, en realidad, que él, lo partió por la mitad. El pánico, la estampida humana desatada, la baraúnda, los gritos y el ir y venir, alocado, de los pasajeros, no alteraba lo más mínimo la lenta y dulce melodía de los violines, ni temblaba la batuta del director, que, ensimismado, como en un éxtasis musical, parecía ajeno a la hecatombe que se desarrollaba a su alrededor. Wallace Hartley, autor de “Nearer, My God to Thee”: “Cerca de ti, Señor”, había pedido que se interpretara esa composición en su muerte. Decidió hacerlo antes de morir en el naufragio.
Se hundía el Titanic y, con él, la efímera y engañosa seguridad humana. Ella lo hundió; que no fue venganza ni castigo de Dios por el desafío.
Sobrecogedora emoción invade al espectador de la película, viendo la imponente serenidad en la ejecución de la pieza musical, e, imaginándose, entre el horror y el estupor, la verdadera situación en el barco. Sonaría macabro, mientras se lanzaban por la borda y morían de frío y espanto, si no fueran sublimes la música y la letra, oportunas, para el alma que se sabe a las puertas de la muerte en poco tiempo.
“Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón,
hazme tu rostro ver en la aflicción.”
Como la leyenda del canto del cisne, que, en su agonía, cambia sus ásperos graznidos, en el más bello canto jamás oído a un ave, desde el fondo del corazón de cada náufrago, con sus dudas y su historia de males y bienes de siempre, como un lejano eco, suena y se eleva al cielo la más sincera, trágica y espontánea oración a Dios, por encima de sus dudas y sus miedos, agarrándose a Él, como la más segura barca de salvamento. Como el dicho marinero: “Si quieres aprender a orar, échate a la mar”:
“Pasos inciertos doy, el sol se va;
más si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud, alegre, cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.
Sigue la orquesta, asombrosamente, con su pacificadora sinfonía, mientras ya el agua los va cubriendo y la mitad de la cubierta se convierte en una casi vertical rampa, un tobogán hacia la muerte. Va a entrar en la eternidad, al parecer, sin miedo, al compás de una música que ya suena celestial. Está enviando en sus notas una absoluta confianza en Dios: “Si contigo estoy, no temo ya”.
El que sabe la letra, y la sigue, y la canta con la música, puede imaginarse a sí mismo junto a los pasajeros del Titanic, absortos ante la orquesta. E intuir con los demás, como una imperiosa necesidad, el paso a otra felicidad, a otro mundo. Parece un sueño, algo nunca realmente vivido, ese otro mundo del baile, las luces y la fiesta, alegre y confiada, en los salones del Titanic.
“Día feliz veré, creyendo en Ti;
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo nombre allí,
y mi alma gozará cerca de Ti.”
Grande era el Titanic. Grande, el poder del hombre. Grande, su progreso. Y grandes, su soberbia y fragilidad. “Caigamos en las manos de Dios y no en las de los hombres; pues cuanta es su grandeza, tanta es su misericordia”. (Eclesiástico, 22-23)