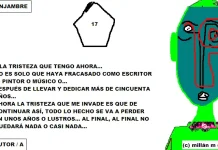EL «ARTE» DE PROLONGAR LOS CAPÍTULOS DE UNA SERIE)»
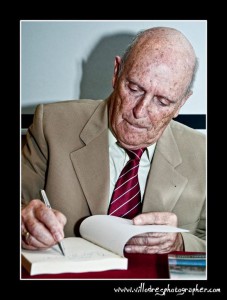
Tres pecados he cometido en mi afición de telespectador. Fueron momentos de tele adicción que tengo que reconocer, muy avergonzado, a la hora de confesarlos, como ese dicho de que “el Diablo te quita la vergüenza cuando vas a pecar y te la devuelve cuando vas a confesar”.
Aunque os riais de mí, aguanté, (en qué mala hora comencé), yo, enemigo visceral de los culebrones, “Beti, la fea”; “Orgullo”, (“Orgoglio” en italiano); y, espero sea la última, “Bandolera”; porque estoy intentando desintoxicarme. Me he librado de “El secreto de Puente Viejo”, y doy gracias a Dios de haberme librado, a tiempo, del eterno “Arrayán”.
Hubo momentos heroicos en los que estuve a punto de hacer dos cosas: la primera, apagar la tele y salir corriendo para no “recaer”. Y la segunda, lo que Don Quijote, con los libros de Caballerías. Dice de él Cervantes en el capítulo primero: “Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma, y dalle fin al pie de la letra como allí se promete”.
¿Saben ustedes cuántos capítulos lleva “¿Arrayán”, por poner un ejemplo? ¿Y “Cuéntame cómo pasó”? Salvando la calidad de la trama, de los guiones y de los actores, algunos muy buenos, dan ganas, como Don Quijote, de poder hacerlo, escribir, uno mismo, el guion del último capítulo y acabar con la serie interminable, dentro de la serie, de soluciones a conflictos sentimentales, sociales, religiosos, políticos, delictivos, ya que una solución suele ser aparente porque, cuando el intrigado y anhelante telespectador respira, aliviado, esa solución, precisamente, crea nuevos conflictos y nuevas desesperantes expectativas.
Con lo que parece que se pretende alargar el tiempo, aumentar la audiencia, y las ganancias económicas. “Inflando el perro”, como cuenta Cervantes en una de sus obras, perdiendo, así, calidad artística.
Además, hay algo que, como víctima consciente, advierto: Lo mismo que la afición desorbitada a los libros de caballería secó los sesos de Quijano el Bueno, llenándolo de fantasías y haciéndole vivir una vida irreal, el telespectador vive estas series emocionándose, haciéndole llorar, sentir odio, ira, que traslada, luego, a su vida familiar, personal y social. Culebrones de la vida real hay que son copia y fruto de esos otros culebrones televisivos.
Algunos están tan “enganchados”, como ese chiste en el que una madre y su hija, al terminar, por fin, una serie, exclamaron: “Y, ahora ¿qué va a ser de nosotras? Es el “mono”, el síndrome de abstinencia. Como dice el clásico: “No se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír…” Y sigue: “Vanidad de vanidades y toda vanidad”. Y luego les parece aburrido un buen libro; una misa, larga; una charla educativa, un rollo… Pero la intención de las teleseries parece la misma que la de Lope de Vega con sus comedias: “El vulgo es necio y, pues lo paga, hay que hablarle en necio”.
Y siempre aparecen un cura o una monja; un hombre y una mujer muy malos; y otros, muy buenos, cuando no aparece, también, el tonto.
Hemos nacido para cosas mayores. La inteligencia del hombre está hecha para alimentarse de verdades que calmen su sed de saber lo que en realidad necesita, y su corazón, de lo que, también, le puede, de verdad, hacer feliz. Y es una vergüenza y un insulto a la inteligencia la explotación de la sensibilidad y la exaltación de la imaginación de casi todas las teleseries. Por lo que el “arte” de prolongar los capítulos de una teleserie es, más bien, una artimaña.
Alguien dijo: “Mirad que no se emboten vuestros corazones con los placeres y preocupaciones de la vida”. Embotarse quiere decir insensibilidad para las actividades del espíritu y los buenos sentimientos del corazón, donde anida y se forma el futuro y la dignidad del hombre. Y ese Alguien sí que sabía de lo que es capaz el hombre.
Pues no; no me desenganché de “El secreto de Puente Viejo”. Después de “Bandolera”, caí, miserablemente, en la trampa. La admirable actuación, sobre todo, del elenco joven de actores, la ambientación, decorado, vestuario de acuerdo con la época, y, en sus comienzos y parte del guion, muy sugestivo, me atrajeron por su buena calidad y lógico desarrollo. Hasta que empezaron las escenas y la línea del guion con contradicciones, dichos y contradichos, rebuscadas e ilógicas reacciones contra toda lógica en la conducta psicológica humana.
Es una lástima que los guionistas no acaben con el final esperado y necesario, sea el que sea, ya. Da la impresión, y más bien certeza, de que han encontrado un filón inagotable. Prueba de ello es que, después del fútbol, ha sido el programa más visto; eso dijeron después del amistoso-homenaje a Raúl. Y lo siento por los simpáticos y buenísimos actores. Pero no hay derecho a explotarlos así ni mantener pendiente a un público de lo que, a veces, parecen improvisaciones en el guion. Ya cansa. Y el innecesario resumen de lo anterior, cada día, en vez de cada semana, colma la impaciencia amén de la novedad de los seis minutos nada más comenzar el capítulo, bueno, el dichoso resumen. Claro, hay que aprovechar la gran audiencia. Al llegar a este capítulo de la “aparente” agonía de Fernando, porque también fue aparente la muerte de su padre, y la petición de María a Gonzalo (Martín) de que se aleje de su vida, contra toda lógica del amor inseparable que se prometieron, más la aparición del “aguafiestas” de Candela, como todos los aguafiestas que retardan o impiden la felicidad de los que parecían felices, esto y más, acabó con mi paciencia y me odié a mí mismo por no haber seguido mi instinto y mi escarmiento con los anteriores culebrones.
Es un juego con el público heterogéneo en el que mezclan valores humanos, religiosos, políticos y sociales, a veces, contradictorios. Como queriendo agradar a todos con algo ecléctico que no encaja en una línea clara de argumento.
Como dije al principio, dan ganas, como decía Don Quijote, de inventarse uno mismo el último capítulo de “El secreto de Puente Viejo”, enviarlo a la cadena, y pedir por la dignidad y el buen hacer de esos maravillosos actores, un guion no tan largo ni tan exasperante, que esté a la altura de sus cualidades verdaderamente artísticas. De ellos se puede decir como en el Cantar de Mío Cid: “¡Oh, Dios, qué buen vasallo, ¡si hubiese buen Señor” ¡Adiós, para mí “El secreto de Puente Viejo”! Y todos los culebrones que terminan, mejor dicho, que nunca terminan, como él.